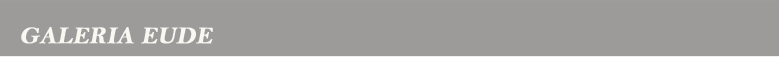
técnica obra
Las acuarelas y aguadas, algunas de gran tamaño, y los grabados de Yolanda del Riego han seguido un proceso de despojamiento y progresiva sutilidad. Los colores se han ido haciendo cada vez menos concentrados, más fluidos, para lo cual la acuarela y la aguada han sido las técnica más idóneas.
Correlativamente, las formas se han ido disolviendo. No fragmentándose ni deshaciéndose, sino pasando, de connotativas de una materialidad sólida, a otra líquida y, en algún caso, gaseosa.
No es que la realidad, vista así, resulte fantasmal. Muy al contrario: el mundo, nos decimos, no es como vemos con los ojos de la vigilia, sino como lo ve la artista.
No podemos aprenderlo, hacerlo nuestro, sino que, como el río heracliano, es algo que se está escapando siempre.
Las formas, por lo tanto, no pueden ser fijas, y ni siquiera aparentarlo. Fluyen ante nuestros ojos.
Predominan los negros y grises, los colores son azules, verdes, rojos, y la aparición de un rojo, un ocre o un azul vivo es amortiguada, pero como subrayando, valorando esa discreta presencia.
Si un color concreto es especialmente intenso, por ejemplo un rojo -que puede evocar algo en ignición-, resulta compensado por un azul, y ambos colores se aproximan, sin llegar a fundirse.
Todo es sobriedad. Basta ver las aguadas de negros que van aclarándose en su transición al gris más pálido y un blanco luminoso pero situado en el fondo, como un cielo que terminará llenándose todo, aunque esto no lleguemos a verlo.
No hay drama, tampoco exactamente gozo, y menos un gozo exultante. Más bien, un raro equilibrio.
Todo está matizado.
Parece alcanzarse un elevado estadio emotivo, en el que los sentidos se suspenden.
Pero no en la espera de una cosa u otra: en la pura vibración del instante, que se prolonga, plasmado todo en estas magníficas y creativas pinturas y grabados.
José Corredor-Matheos